Por Paloma Guzmán.
Abrí mi monedero para sacar los ocho pesos con cincuenta centavos de mi pasaje y me acordé que era el día de mi primera gran protesta real. No la protesta del café con las colegas, no la del meme compartido en el Facebook. Me dolió el estómago. ¿A qué podría enfrentarme? Sin duda no moriría, sin duda saldría sin golpe alguno. Posiblemente tendría que discutir acaloradamente y dar mis argumentos mochos por la adrenalina que fluiría hasta mis pelos. Quizás tendría que gritar, cosa que odio con todo mi ser.
Como sea, no había mucho tempo para prever ni planear. El autobús se acercaba rápidamente a la parada, era mi ruta, tenía que subir. Devolví a la bolsa dos pesos y conté nuevamente mientras correteaba junto a cinco o seis personas a la 37 que finalmente hacía alto cincuenta metros después de la parada. Contuve la respiración y me trepé al camión. Le di al chofer las buenas tardes como lo hubiera hecho cualquier día. El tipo ignoró mi saludo como lo hubiera hecho cualquier chofer en cualquier otro día. Contó las monedas y me dijo que faltaban dos pesos.
―No tengo para pagar ocho cincuenta ―dije sin dejar de avanzar hasta el fondo del camión y sentarme. Pensé en Gandhi a la orilla del mar haciendo sal.
Pronto el chofer se recompuso y se atrevió a solicitar, con esa amabilidad hipócrita del que se siente en ventaja:
―Le encargo por favor los dos pesos que le faltan, señito.
Puso la palanca de velocidades en neutral, recargó el pie en el freno y abrió las dos puertas del camión. Todas esas exhalaciones de aire comprimido que provocan tales acciones mecánicas sonaron al mismo tiempo de un modo aterrador. Sentí calor en la cara y me imaginé toda roja. Con toda la salsa de repentino valor que se podía hacer como mis dos tomates-cachetes repetí que no tenía para pagar los ocho pesos con cincuenta centavos de la nueva tarifa.
―Pues si no me paga su pasaje completo a mí me lo van a descontar y yo solo hago mi trabajo, por un sueldo, igual que usted. Porque… ¿Usted trabaja, no?
Pensé que iba a caer, que mi desobediencia se haría caca ante cuarenta y nueve años de educación católica-clasemediera-universitariaconbeca-estudianteextranjera. Años de doctrina conformista de se lucha haciendo lo que a uno le corresponde disfrazados de empatía y tolerancia me hacían preguntarme ¿y qué si yo fuera el chofer? Pero mi naciente sumisión fue abortada abruptamente cuando la gente empezó a murmurar y a verme sin verme. La señora gorda con la bolsota de zapatos de catálogo dijo “Ay, ya se va a armar feo con esta vieja”. El señor del sombrero y la camisa llenos de cal le pidió al chofer, con molestia y fastidio, que ya nos fuéramos porque se le hacía tarde. El tipo panzón de la playera tipo polo con bordado de una tortería de franquicia sentado junto a mi se volteó a mirar con una extraña fijación al vendedor de paletas que pasaba por la banqueta. Risitas aquí y silencios más allá dispararon el resto de mi adrenalina, justo como debe sentir el animal que va a pelear solo, por cuenta de toda la manada.
―Pues aquí estoy. Si quiere venir a bajarme, adelante ―dije con calma muy, muy disfrazada.
―Yo no la puedo llevar si no paga la nueva tarifa, espere el siguiente camión.
Tomó los seis pesos con cincuenta centavos que yo le había dado y los levantó para que yo, desde la parte de atrás, los viera y me levantara por ellos, derrotada.
―¡No! ―contesté con todo el rigor que mis diecisiete años de madre me han otorgado.
―Mire señora ―dijo, impaciente―, en la ventana dice claramente la tarifa. Si no le parece, llame al teléfono de quejas que está ahí.
Me señaló el número impreso que se ve en todos los camiones, al que llamas para que te pregunten, primero, la ruta, el número de camión, el nombre de la línea, el número de placa, la hora y lugar donde sucedieron los hechos y donde luego te dejan explicar a detalle y con la voz quebrada cómo el chofer te apachurró con la puerta de salida cuando ibas poniendo el pie en el último escalón y en el que recibes, después, instrucciones para presentarte en una oficina anexa al ministerio público a repetir en persona todo lo que ya dijiste por teléfono.
―No, señor ―respondí con las tripas torcidas―. Esta es mi manera de protestar ante un aumento injustificado. Si usted se ve afectado por mi protesta hable con sus jefes, dígales lo que está pasando.
―No la escucho, venga para acá a decírmelo ―me ordenó echando mano de ese tonito autoritario de burócrata.
―Venga usted por mi ―contesté y un gallo involuntario se me salió de la garganta―. Aquí estoy y no voy a levantarme.
―¿Sabe qué? La voy a boletinar, la voy a reportar con todos mis compañeros para que nadie le de el servicio. Ya la vi, ya la conozco, y cuando la vuelva a encontrar no la voy a levantar.
¡Dios mío! Como me hubiera gustado que el de la playera tipo polo abriera la ventana y entrara un poco de airecito. Mis pómulos me ardían tanto que pensé que en cada uno iba a erupcionar un volcán.
Por fin metió la primera y arrancó. Bajamos por toda la Avenida Candiles y llegando a Paseo Constituyentes cerré los ojos para ver si podía separar los cascarones del plato de huevos rotos que era mi cerebro. Comencé a respirar despacio concentrada en inhalar y exhalar con la consigna de bajar mi ritmo cardiaco. Abrí los ojos cuando sentí que el autobús se detenía en la parada del Seguro Social. Mala idea. Pude notar cómo todos pasaban su mirada sobre mí pero evitando mis ojos.
¿Estaban intimidados?
¿O, quizás, avergonzados?
¿Sentían pena por mí?
¿O, quizás, solo desdén?
¿Qué pensarían? ¿Pinche vieja argüendera, te salvaste de que te bajaran a empujones?
¿O, talvez, qué chida señora, ojalá hubiera más personas como ella?
Luego vino la parte más triste. Me puse a pensar en todo lo que debí haberle dicho. Tenía muchísimos argumentos que le hubieran callado la bocota. Pude haber aprovechado la ocasión para invitar a todos los pasajeros a la Mega marcha contra el aumento. Pude haber convencido al chofer de estar de nuestro lado y no del lado de sus jefes corruptos e irresponsables. Y me sentí tan perdedora, tan sola.
Era momento de pensar cómo bajar del camión sin que el chofer, que no me había quitado los ojos de encima desde el espejo retrovisor, me agrediera de algún modo.
¿Se frenaría de sopetón en cuanto me parara para que cayera sobre otro pasajero?
¿Se arrancaría justo cuando pusiera un pie en el asfalto para hacerme caer y desnucarme en el filo de la acera?
¿Se negaría a abrir la puerta y me llevaría dos paradas más delante de la mía para hacerme caminar mucho?
Quizás debería bajarme en el mercado Escobedo. Ahí baja y sube mucha gente y el chofer estaría tan ocupado recibiendo pasajes que no podría hacerme nada. Pensaba en eso cuando la gente comenzó a levantarse para bajar en la intersección con Ezequiel Montes. Miré por la ventana el puesto de elotes y traté de que el antojo calmara los espasmos de mi barriga. La fila para bajar comenzó a avanzar y a cada persona le tocaba pararse un momento junto a mi lugar. Quise tener una cobija con la que cubrirme toda para que nadie más me siguiera viendo. Luego sentí una mano apretar mi hombro y un beso en la mejilla que me saco sonrisas y llanto.
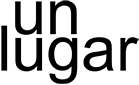

1 comentario